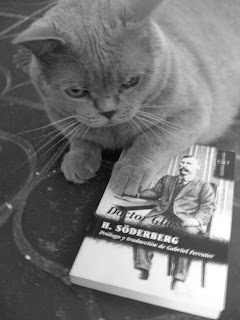Menudo tío majo era Ernst
Kaltenbrunner, oigan. Culto, padre amantísimo, marido fiel, amigo de sus
amigos, buen conversador y con un gusto exquisito. Pero era nazi. Es cierto, casi
se me olvida. Era nazi. Y uno de los gordos. Ni más ni menos que el Jefe de la
oficina Central de Seguridad del III Reich, el brazo derecho de Himmler. Un
jerarca de primer nivel, uno de la élite de aquella gentuza que ideó una de las
máquinas de matar más efectivas de la historia de la siempre malograda
humanidad.
Austríaco como Hitler, estudió abogacía y pronto mostró una
tenacidad fuera de lo común en cuanto a sus capacidades ejecutoras, aspecto que
aprovechó al máximo cuando ascendió a Jefe de las SS y luego al cargo
anteriormente mencionado. Dejo de hablar
de sus fechorías porque su hoja de servicios da ganas de vomitar. Vamos a hablar
del libro de Franz Kain, un autor
del que no había oído hablar jamás. También austríaco, Kain (1922-1997) las
pasó magras en varias cárceles en los años cuarenta. Una vez liberado conoció a
Bertold Brecht y Anne Seghers, ejerció de periodista en
la extinta República Democrática Alemana y también en su país natal. Escribió
cinco novelas y treinta relatos (¡queremos leerlo todo!), y al no formar parte
de ninguna escuela o tendencia o élite literaria, fue ninguneado por la
intelligentsia literaria europea. Y entonces me llegó este fino librito editado
por Periférica y cuya portada llamó
vigorosamente mi atención.
Esta es la pinta que se gastaba Kaltenbrunner. La cicatriz venía de serie.
La cosa es sencilla y breve, brevísima (apenas sesenta
páginas más epílogo): un asustado Kaltenbrunner huye -porque no tiene otra
palabra- de Berlín porque las tropas rusas ya han entrado a degüello. Se lleva
a dos acompañantes (no queda claro su cargo, pero parecen meros soldados o
guardias de seguridad personales) y un cazador experto, un tipo de las
montañas, un verdadero conocedor de la geografía alpina, sus trampas y reveses.
Y con ellos emprende una ardua ascensión hacia una cabaña en la que espera
refugiarse de lo que él considera una incursión puntual de los rusos, algo que
pronto pasará (unos meses, quizá un año o dos máximo) para bajar cuanto toque a
la capital alemana y ejercer, si no de nazi hijodeputa, de abogado o de lo que
le salga (se sabe muy conectado y no duda que encontrará algo que hacer aquí o
allá). Pero claro, no cuenta con…oh wait…no voy a spoilear la historia. No.
Léanla. Y fíjense en las descripciones
de la flora alpina: es alucinante, es casi tan gráfico como Octave Mirbeau en El jardín de las
delícias (novela que, sin parecerse un ápice, me ha venido a mi cabeza felina).
Y luego los personajes: estos cuatro hombres subiendo el monte hacia un destino
incierto. Menuda aventura. Ah, pero lo mejor no es la trama -sencilla a rabiar-
sino la economía de medios y las voces. Magistral el empleo del estilo
indirecto por un lado, la voz propia de Kaltenbrunner por otro, cortos diálogos
y una cursiva que vuelve a ser la voz del nazi pero en otro tiempo. Sí, los
tiempos verbales se superponen, y, sin confusión posible, se entremezclan para
conformar una fábula extraña cuyo final es deducible pero nunca previsible.
Piensen lo que quieran, pero me he imaginado una versión en cómic reescrita y
dibujada por Taniguchi. O un
cortometraje enfermo y onírico dirigido por los hermanos Quay.
Yo, que soy gato lento en general, tardé cuarenta minutos en fundirme esta joyita, pero ustedes son más veloces y en media hora la terminan sin duda. Atentos a este autor, y veamos si Periférica rescata más obra suya. Por el momento, chapeau y mieau!